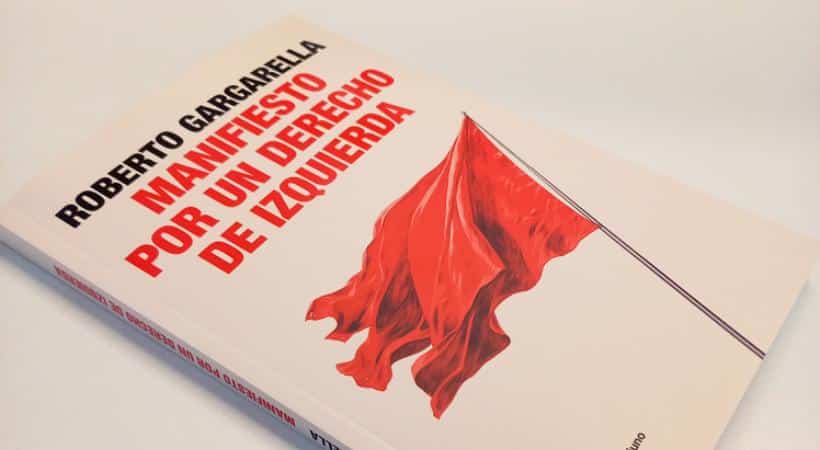“Todo lo existente merece perecer”: repensar el modelo constitucional para abrirle paso a la democracia
Reseña del libro: Manifiesto por un derecho de izquierda de Roberto Gargarella (2023), Siglo Veintiuno Editores.
Por: Margarita Sánchez Gualdrón[1]
En la práctica jurídica es común asumir ciertas premisas como verdades absolutas y acabadas, posiblemente debido a un intento de vincularlas con un proceso evolutivo de la razón, como si la historia siguiera un eje lineal de progreso con remates definitivos. Sin embargo, es frecuente escuchar que las cosas no van por buen camino, aunque se considere implícitamente que los modelos democráticos occidentales representan el punto culminante de la civilización y que cuestionarlos puede parecer sospechoso: ¡vaya paradoja! Así, se han establecido firmemente premisas como: “votar es igual a democracia” o “es inconveniente la deliberación constante”. No obstante, el derecho, la democracia y la economía son productos de la acción humana y, como tal, son asuntos cuestionables y transformables. Es en este sentido que retoma importancia el libro que se reseña aquí.
Roberto Gargarella plantea una discusión que busca asociar el derecho constitucional con la ideología de izquierda en su mejor versión. Esta propuesta, lejos de ser una provocación innecesaria, parte de evidenciar el estrecho vínculo presente entre la izquierda y los ideales de igualdad y justicia social. Para esto, a lo largo de 190 páginas, presenta un libro que recoge de forma sintética, sencilla y profunda obras precedentes de su autoría[1]. Con tal de adentrarnos en sus contenidos, en este texto se ubicarán algunas tesis centrales y algunas propuestas del autor, sin otra finalidad que alentar una lectura crítica que lleve a profundizar en las discusiones que propone.
Punto de partida
El debate nuclear que el libro plantea es el siguiente: si el constitucionalismo representa un “pacto entre iguales”, debería tomarse enserio la forma de abordar las profundas desigualdades sociales de nuestra época introduciendo cambios estructurales. Para ello, el autor, entre otras cosas, ofrece una propuesta o “ideal regulativo” que permite amplificar la democracia, no para proclamar el fin de la conflictividad derivada de dicha desigualdad, sino para repensar las prácticas institucionales que pueden ayudar a tramitarlas.
Derecho de izquierda: “un derecho que aún nos debe su mejor versión”
El cuestionamiento inicial es contundente: ante hechos políticos como los “cacerolazos”, “los estallidos sociales” y las movilizaciones[2], ni el derecho ni las izquierdas han logrado establecer propuestas alternativas para tramitar la conflictividad. Así, han redundado en intentar amoldar jurídicamente lo que políticamente se desborda, recurriendo a plebiscitos, referendos y litigios estratégicos, sin convocatorias amplias para discutir las causas, y, una vez se apaga la movilización, todo vuelve al estado anterior. De este modo, el derecho queda percibido como un objeto que se separa de quien lo creó, se torna ajeno, inaccesible (“alienación jurídica”[3]) e, incluso, en la mayoría de los casos, no solo es externo, sino que se vuelve contra su creador, beneficiando a una minoría y generando vulnerabilidad para la mayoría (“explotación del derecho”[4]).
Como propuesta alternativa, para encontrar salidas democráticas a la conflictividad social, el autor sugiere dos categorías centrales: “autogobierno colectivo” y “autonomía personal”. Así, un enfoque propiamente de izquierda debe dialogar con estas categorías, en consecuencia, debe propender por garantizar una democracia radical donde las sociedades decidan su destino y los individuos vivan según sus propios designios. Sumado, desde una perspectiva materialista, se destaca que ninguna comunidad puede autogobernarse y ninguna persona puede ser libre de ser quien quiera, si no se aseguran las condiciones necesarias para existir.
En relación con el autogobierno colectivo y la autonomía personal, el autor identifica tres sistemas políticos paradigmáticos y su tratamiento: 1. Modelos conservadores: centrados en el elitismo político y el perfeccionismo moral; 2. Modelos liberales: enfocados en libertades personales pero con organización del poder contramayoritaria o débilmente democrática; y 3. Modelos mayoritarios o republicanos: que priorizan el autogobierno colectivo sobre las libertades personales. De lo anterior, propone una “cuarta casilla” para la izquierda o el “igualitarismo radical”, en la cual se combina dialécticamente el autogobierno colectivo con las libertades personales. De este modo, el autor concluye: “el derecho todavía nos debe su mejor versión: la del derecho de izquierda”.
Un ideal regulativo para pensar la democracia en un derecho de izquierda
Para viabilizar la “cuarta casilla”, el autor propone adoptar un “ideal regulativo” que denomina “Conversación entre iguales”[5]. Como se mencionó, este “ideal” no aspira a anular la conflictividad social y tampoco pretende unicidad. De esta forma, implica tomar en serio las demandas que se postulan en contextos de movilización, politizándolas, abordando sus causas y tejiendo soluciones de manera colectiva al involucrar a sus protagonistas. Fundamentalmente, esto supone replantear el andamiaje institucional para abordar las prácticas que en apariencia refuerzan la democracia (plebiscitos, referendos, etc.), cuando en realidad la contravienen.
Así las cosas, la “Conversación entre iguales”, que también cuestiona fuertemente la desconexión entre la democracia representativa (instancias legislativas) y las personas, implica instituir espacios para la discusión pública, horizontal y extendida, con tal de que los afectados por las decisiones a tomar, participen y generen caminos de solución. No es simplemente un intercambio de argumentos (como en una audiencia) y es válido el enojo y la interpelación. Ahora bien, una conversación horizontal implica, a la par, ir resolviendo las causas que provocan la conflictividad, a saber: la desigualdad que se presenta en los modelos económicos vigentes.
Para la “Conversación entre iguales”, asimismo es fundamental cuestionar: la preponderancia del voto como método de alcanzar consensos bajo la premisa de la agregación de preferencias; el elitismo epistémico que cerró filas en torno a la viabilidad de las “asambleas” o “town meetings” para discutir los problemas de las comunidades; el sistema de los “frenos y contrapesos” como mecanismo netamente endógeno de control del poder[6]; y el rol de los Tribunales Constitucionales quienes tienen la última palabra en todas las decisiones trascendentales.
Economía y constitucionalismo: una relación incómoda cuyo abordaje es necesario
Según Gargarella, la “Conversación entre iguales”, propia del derecho de izquierda, requiere que economía y derecho se alineen para garantizar objetivos comunes, en este caso: la igualdad.
Desde una perspectiva marxista, el autor destaca el vínculo inseparable entre “estructura” y “superestructura” o modelo económico y su expresión jurídica. Argumenta que la igualdad es difícil de lograr si el diseño constitucional se basa en una estructura profundamente injusta y desigual. También subraya que el derecho influye en la base económica, protegiendo ciertos acuerdos y elevándolos por encima de cualquier discusión. Retomando a Gerald Cohen, critica al capitalismo por promover “la codicia y el miedo”: “codicia de acumular cada día más ganancias. Miedo a perderlo todo y quedar en la nada”[7]. Para este tipo de sociedad, cuestiona la posibilidad de que se estructure de forma libre y cooperativa, mucho menos que pueda desarrollar modos de autogobierno colectivo, así como garantizar la autonomía personal. Por consiguiente, concluye afirmando que un derecho de izquierda no podrá surgir sin una transformación económica estructural.
Hacia dónde debe ir un derecho de izquierda
El análisis crítico de las instituciones y modelos políticos y económicos predominantes determina los grados de cambio viables, considerando además que lo que se debe transformar se ha estructurado durante siglos y está profundamente arraigado en el sentido común. Sacudir sus cimientos es una tarea titánica que requiere un “valle de la transición”, como señala Adam Przeworski. Si en derecho las cosas se deshacen como se hacen, es irreal esperar que una propuesta regulativa cambie todo de una vez. Entonces, ¿qué hacer? Acogiendo el concepto de “estructura básica de la sociedad” de John Rawls, Gargarella argumenta que las transformaciones deben abordarse de manera interdependiente (derecho-economía) para garantizar la igualdad.
Sin pretender agotar el tema, en cuanto a la política económica compatible con un derecho de izquierda que permita el autogobierno colectivo y las libertades personales, el autor propone analizar dos conceptos: 1. Socialismo de mercado: que combina la fijación de precios por el mercado, recolección de impuestos sobre las ganancias, manejo de empresas por los trabajadores y definición colectiva de qué y cómo producir y distribuir las ganancias; y 2. Democracia de propietarios: que permite la propiedad privada distribuida democráticamente, evitando la concentración de poder económico para impedir que pequeños grupos controlen la economía y las decisiones políticas.
En el caso del derecho, para potenciar la democracia en el marco del constitucionalismo, se mencionan las experiencias de Irlanda (2012 y 2016) con las Asambleas Ciudadanas y los mini públicos. Estas propuestas, aunque necesitan más exploración y análisis de sus debilidades, son adecuadas para fomentar discusiones más públicas, abiertas, inclusivas y horizontales, como las que busca la “Conversación entre iguales”. Aunque no están libres de riesgos de cooptación o instrumentalización, merecen ser estudiadas.
Valoración crítica e invitación a la discusión
Arriesgarse a proponer salidas concretas para los entuertos de la democracia y el constitucionalismo, más aún, involucrando la economía, es una muestra de valor. La academia, casi siempre distante, no exige compromiso con la transformación; no obstante, en este libro se encuentran opciones para explorar y revitalizar un derecho que lentamente se aleja cada vez más de la sociedad. A mi modo de ver, en futuros debates será crucial fortalecer la perspectiva materialista presentada en varias partes del libro, considerando, no en abstracto o sin profundizar en ello como le pasa a Gargarella, las categorías de “ciudadanía” o “pueblo”, así como el carácter del Estado como proceso social. Además, es necesario cuestionar el papel de la organización social en la “Conversación entre iguales”: ¿qué rol juegan los partidos políticos, los sindicatos, las cooperativas y las asociaciones de vecinos? Si todos podemos participar en la asamblea, organizarse y trazar perspectivas colectivas puede perder atractivo, lo que inadvertidamente podría fomentar el individualismo.
Coincidiendo con el autor, mi invitación es a discutir con creatividad y cuestionar profundamente lo existente. La historia y el conocimiento no tienen punto final. El derecho no debe tratarse como una colección estática de conceptos y dogmas; puede y debe replantearse. Nada es inmutable, un principio fundamental de la dialéctica: “todo lo existente merece perecer”[8], transformarse, incluyendo nuestros sistemas políticos, el derecho, la democracia y la economía.
[1] Abogada y Especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derecho Constitucional y candidata a Magíster de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es asesora legislativa en el Congreso de la República. X: @MargaritaSnchzz.
[1] Entre otras: La Sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010) (2015) y El derecho como una conversación entre iguales. Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran -por fin- al diálogo ciudadano (2021).
[2] El autor menciona: El Caracazo en Venezuela (1989), los cacerolazos en la Argentina de 2001, el Movimiento 15M de los indignados en España, el fallito intento de Evo Morales por lograr una cuarta reelección en Bolivia y el estallido social en Chile (2019).
[3] Para ampliar se recomienda consultar: Duff, Antony. Punishment, Communication, and Community, Oxford, Oxford University Press, 2001.
[4] Para ampliar se recomienda consultar: Cohen, Gerald. The Labor Theory of Value and the Concept of Explotation, Philosophy and Public Affairs, 1979.
[5] Desarrollada en extenso en el libro “El Derecho como una conversación entre iguales. Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran – por fin- al diálogo ciudadano” (2021) Siglo Veintiuno Editores.
[6] Gargarella, Roberto. La Sala de Máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Editorial Katz, 2015, 117 – 118.
[7] Gargarella, Roberto. Manifiesto por un derecho de izquierda, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2023, 149.
[8] Con “todo lo existente merece perecer” quiero traer a colación la exposición de Friedrich Engels en su texto Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (1886), quien, retomando el pensamiento de Hegel, señala que su carácter revolucionario estriba precisamente en: “dar al traste para siempre con el carácter definitivo de todos los resultados del pensamiento y de la acción del hombre”. Según esto, no hay verdades inmutables, no se llega a un punto final de la historia o del conocimiento en donde “solo reste cruzarse de brazos y sentarse a admirar la verdad absoluta conquistada”.
Para citar: Margarita Sánchez Gualdrón, “Todo lo existente merece perecer: repensar el modelo constitucional para abrirle paso a la democracia” en Blog Revista Derecho del Estado, 22 de enero de 2025. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2025/01/21/todo-lo-existente-merece-perecer-repensar-el-modelo-constitucional-para-abrirle-paso-a-la-democracia/